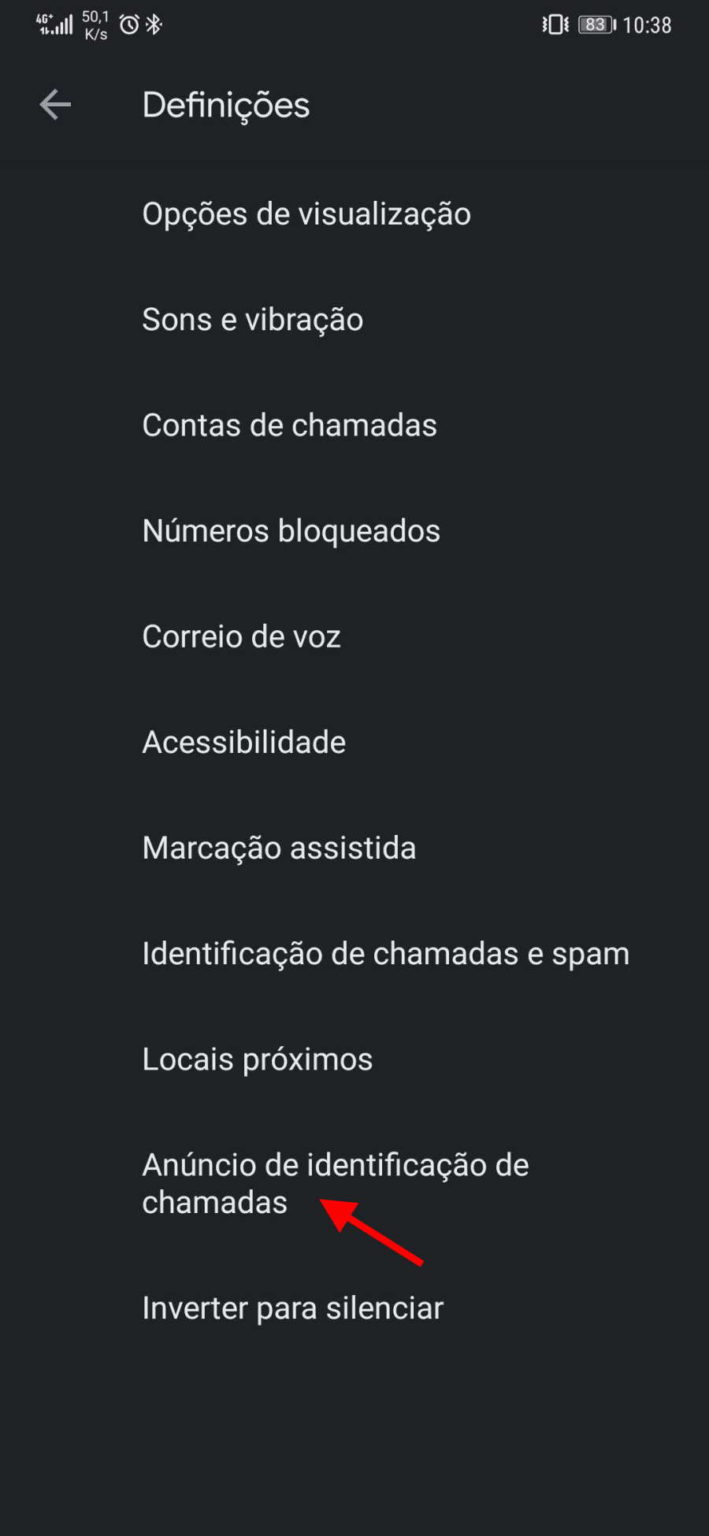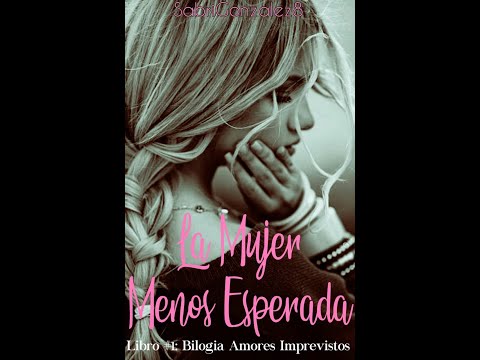VISOR DE OBRAS.
Cantar de los cantares. Capítulo 8, versículo 7. Para Flavia y Alain. El profesor las conocía. Vivían en el mismo barrio, separados por una calle y un solar insalubre. Este dispositivo virtual la incitó a que tratara de acercarse al retiro de la Araceli agobiada de tiquismiquis dado su desmedido orgullo racial y la ausencia de amistades. Frente este estado de cosas Araceli creaba una barrera de cristal opaco que la remitía a una reafirmación de su orgullo racial y a embarullarse en los enojosos imprevistos de lo cotidiano; Lucila, a la inversa, prisionera de sí misma, en la medida que desorbitaba su censura, se enmarañaba en su rol de pitonisa o de erinia persiguiendo a los cristianos; y estaban, tanto la una como la otra, predestinadas a ir atando lazos de una extraña fraternidad. Se deleitaba el profesor René Triunvirato explayando esas arengas y retóricas vulgares, de Pascuas a San Juan, donde entremezclaba el pretendido lenguaje culto con expresiones de patente procedencia popular; y ellos, los estudiantes, se arrobaban con sus elucubraciones traídas y llevadas que poco esclarecen y sólo son pretextos para farolear sobre los textos seudo psicológicos sin otro lucro que el de cautivar al auditorio abotargado por unos cuantos tragos y lo acicateaban con preguntas idiotas y pueriles que quedaban revoloteando, sin respuestas, cuya causa mayor se comprobaba a ojo de buen cubero: ahuyentar o matar la grima del aburrimiento.

Te digo que no lo hagas. No seas cabezadura. Con esa porfía me quitas las ganas de ayudarte. Antiguamente que se hubiese calmado el baraúnda de voces, de palmadas y de golpes en los platos y la mesa, Leonardo le dijo algo en secreto a Cecilia, y salió a la calle arrastrando a Meneses por el brazo, sin despedirse de nada, a la francesa, como dijo Cantalapiedra cuando los echó de menos. Nubes ligeras, claro oscuras, despedazadas por el viento fresco del nordeste, pasaban unas tras otras en procesión bastante regular por delante de la luna menguante, que ya traspasaba el cenit, y a veces dejaba caer rayos de luz blanquecina. Estaba echado el capacete y no parecía el jinete por ninguna parte, ni en la arnés, su puesto acostumbrado, ni en la zaga, ni en el vano de la ancha puerta de la basílica, que podía servirle de abrigo. Empero a la segunda ojeada comprendió Leonardo dónde estaba. Sentado en el pesebrón del quitrín, le colgaban las piernas cubiertas con las botas de campana, mientras descansaba la cabeza y los brazos, medio vuelto, en los muelles cojines de marroquí.